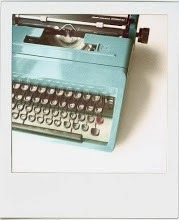El título está inspirado en un verso. Dale, Quique.
El primer recuerdo que
tengo de un bar es horrible. Se llamaba (se llama, creo que aún existe) El
Jerezano, y era el lugar donde yo acompañaba a mi padre a tomar algo las tardes
de Nochebuena, en una burda excusa para sacarme de casa y que al volver, ya anocheciendo,
me encontrara con los regalos que había dejado para mí Papá Noel -en forma de
madre. Pues bien: era un antro sucio, oscuro y carajillero donde no había una
mujer a mil millas y todos los parroquianos parecían igual de sucios y de oscuros,
por no decir de desdentados. Yo tenía 4 o 5 años, las tragaperras sonaban que
ni en Las Vegas y aún no he logrado saber por qué razón mi padre no me llevaba
a la cafetería decente que había a un par de calles. Eso sí, había una máquina
que sacaba pistachos –infectos, supongo- cuando metías una moneda de 25 pesetas
y que intuyo que fue la única razón por la que no llegué a palmar ahí dentro.
El siguiente bar es un
tópico tan absoluto como entrañable: el de una facultad, la nuestra. Eso significa
que más que un bar aquello era nuestra casa, y de allí salió lo que somos
ahora. Todavía ahora no entiendo por qué nos metimos a estudiar eso, en ese
sitio; a la vez, no puedo estar más agradecida. El caso es que se ha convertido
en un lugar tan mítico como Troya o la Atlántida, porque fue donde nos
conocimos, donde esperábamos a que todos saliéramos del maldito examen para
correr a tomar hectolitros de cerveza y donde jugamos a las cartas como si disputáramos
la mismísima final de la Champions o la de los 100 metros lisos en unas
olimpiadas. No exagero nada: si no nos apuñalamos entonces ya no lo haremos
nunca y una partida oficial, de lo que sea, ya nunca será la misma.
La historia sigue en
Madrid –dónde si no-, en mi bodega favorita del mundo, principalmente porque es
el primer bar al que fui sola en la vida. A base de libros y cañas conocí al
guardián del asunto y aquello coincidió con empezar a descubrir Madrid –y con
quererla. He vuelto siempre: llevando a todo aquel que se preciara, agarrando
cogorzas inhumanas, como primera o última parada de nuestros tours de force por la ciudad. Nunca
agradeceré bastante que ahí siga, para entrar todas las veces y recordarlo
todo. Porque ha estado en cada visita aka. momento crítico, abrevándome y
abrevándonos a todos, aunque fuera (o sobre todo) fuera de horas.
Hay más, muchos más. En
Clot, en Granada, en Gijón. En Cuenca, Nueva York y Lisboa. Habrá que escribir
sobre ellos. El último está a la vuelta de la esquina, allá en medio del
Atlántico, en la parte vieja de una ciudad sorprendente y caótica y medio despeñada
llamada Funchal. Era tan bonito como el más bonito bar berlinés y fue el
campamento base de la expedición (que como todo el mundo sabe no se encuentra nunca
en los hoteles). Además, servían unas ponchas fantásticas y nos dejaban fumar,
rodeados de miles de cáscaras de cacahuetes por el suelo. Era bonito, digo:
casi tanto como el punto tonto que nos agarrábamos después cenar o como esos
selfies que nos hicimos copa en mano. En fin. Hay más, claro. Y claro: habrá
que escribir sobre ellos.