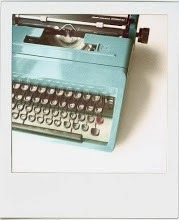Era un jueves de, pongamos, final de primavera y habíamos
salido a comer como todos los jueves desde tiempos inmemoriales. Al sol, en
grupo, al garito que adorábamos por sus bocadillos de bacon queso con fritas siempre
al borde del estrellato Michelín y más allá.
Un menú tan irresistible para mí que semana tras semana me
las arreglaba fluctuando entre la tortilla francesa a secas y la ensalada César
a 12 pavos, con el chute de glamour que eso conlleva. Para el personal del
garito, yo era la-de-la-tortilla-al-plato, no sé si me explico: algo demencial.
Bien, era tal el chute de glamour del asunto, decía, que solo
podía ser superado por lo que hice yo aquel día, en un arrebato de torpeza y odio
por el mundo y en especial por mi propia persona, que fue ni más ni menos que
tirarme toda la ensalada, que era como media estepa rusa, justo encima.
Bueno, mitad en la falda (aún se llama falda César) y
mitad dentro del bolso, directo a lo más profundo, a lo más recóndito. Con su
salsa, su pollo, sus picatostes y demás entre todos mis bártulos y bartulitos. All
in.
¿Adivinan cómo se llama aquel bolso? Pues eso.
Casi muero. Ese jueves estuve al borde de la muerte, y no
es broma, aunque lo más gracioso de la historia es que lo de la ensalada era lo
que menos me importaba en aquel momento, porque vivía con el corazón, y el
cerebro y hasta la última partícula de mí misma al borde del colapso por
razones que ahora no vienen al caso.
Y si alguien piensa que lo solucioné con el numerito
aquel, lo lleva claro.