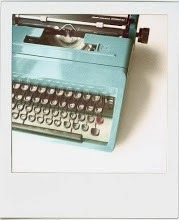A y B se conocen. Durante un tiempo conviven, bajo un
estricto (aunque surrealista) horario de oficina. A es capaz de picar a B, y B
siente que A no le cae mal de todo. Pasan unos meses. Durante esos meses, A y B
trabajan mucho, se emborrachan (también con C, D, E, F, G… N) y se puede decir que
lo pasan bien. Conjugan días de estrés y de resaca y, aunque las condiciones no
son las mejores, aprenden a reírse juntos. Y con N también, por supuesto.
Al cabo del tiempo, una noche después del trabajo, A y B
salen con C y D y E (N) a cenar algo. Luego se toman una copa, y dos y tres, y
sin que haya ninguna intención previa acaban casi todos en casa de B. Gracias
al alcohol y también a la inconsciencia, esa noche A y B descubren que pueden
hacer algo más que reírse.
Al día siguiente B se levanta, vuelve a su mesa y cree que
ha sido divertido y punto. Para su sorpresa, A escribe algo, nada concreto,
pero el valor está en eso, en el algo. Más tarde comen con N y se despiden y B
piensa que A es agradable por escribir. Y punto.
Pasa la semana con sus horarios indecentes. 7 días más, ni
más ni menos, y N (A y B incluidos) salen de nuevo a tomar una copa. 1, 2, 3… B
piensa que E y F son demasiado, pero de repente se encuentra otra vez en un
taxi con A, el mismo alcohol y un poco menos de inconsciencia y esa noche se
vuelven a encontrar de forma parecida (aunque no igual) que la primera. Al día
siguiente salen todos juntos otra vez, y A y B vuelven a marcharse juntos, y lo
mismo el tercer día. El cuarto (es domingo) A vuelve a escribir, esta vez más
concreto y más bonito. Al leerle, B sonríe. Y punto.
Después llueve. Llueve durante muchos días seguidos. A y B
ya se ven a menudo, porque además de a reír han aprendido a dormir juntos. A le
cuenta, B le escucha y asiente y sonríe. Sigue habiendo alcohol pero casi no
hay inconsciencia, y mientras, N, sin saberlo, les acompaña en su nueva
aventura. Sigue lloviendo. Pero hay besos Fidel Castro, besos Gene Kelly, besos
añejos, y A y B prácticamente no se dan cuenta de que pasa el tiempo y de cómo pasa.
Si por un casual resulta que se dan cuenta, parece que les gusta.
Aquella semana B deja el trabajo y echa a A un poco de
menos. ¿Dónde estará la inconsciencia? –piensa- y se pide otra copa. Le va a
buscar, y ven películas, y cenan y beben y… llamémosle ETC.
Un día A y B cogen un tren, y pese a algún cambio brusco de
vía, siguen riéndose y durmiendo juntos y están contentos. A hace misiones y B
se ríe de él, y B se emborracha y luego deja que él también se ría. Descubren
las gambas, y A le deja pedir lo que quiera y hasta le limpia el pescado.
Curiosamente, hay un AC de por medio.
Vuelven y ya no pasan días, sino meses. ETC. Ríen, duermen,
beben, hacen un viaje, luego otros viajes, van a conciertos. ETC, ETC.
Algún día A y B riñen por culpa del trabajo. Otros, por algo
relacionado con N. Cada vez están un poco más tristes, pero como se quieren,
siguen a lo suyo. Hay momentos bonitos, que luego B recordará de vez en cuando. Y
pasan más meses, y hay más noches bonitas y más discusiones. Y más copas y más conciertos, ETC.
Hasta que, pobres de ellos, sin poder hacer nada por evitarlo y con todo lo que conlleva, dan de bruces con la mismísima Z.
Hasta que, pobres de ellos, sin poder hacer nada por evitarlo y con todo lo que conlleva, dan de bruces con la mismísima Z.