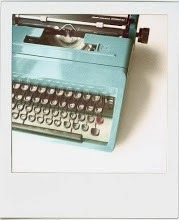Cada vez me doy más cuenta de que sin carácter, sin
personalidad, no vamos a ningún lado. Me refiero a lo que escribimos, claro;
pero también a cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos. Lejos de
la seguridad, la prudencia, los manuales. Porque se puede ser perfecto, un
mecanismo certero y preciso de relojería siempre impoluto, siempre brillante. Pero
todo eso, sin magia, no sirve para nada.
Es el famoso ‘la letra, la música, la interpretación y
algo más que no se sabe exactamente qué es’ pero que hace que una canción sea
un milagro. Eso que está bastante lejos de la fría calidad de lo académico, y
que catapulta cada cosa que hacemos fuera de lo habitual, de lo esperable, y hace que algo se mueva. Quien lo advirtió lo sabe.
Leí a Moehringer y Rhodes estas últimas semanas. Son dos
tipos absolutamente complejos, desde luego no modelos de excelencia. Y sus
libros tampoco pasarán a la historia como obras maestras universales, y maldita
la falta que les hace.
Los dos derrochan alma.
Sus voces están cargadas de dolor, de rabia, de mala
leche. De amor y compasión a veces. No son racionales ni aleccionadores ni
mucho menos presuntuosos. No escriben para sí mismos ni tampoco para ganar
nada. Pero son auténticos y por eso llegan –y cómo llegan.
Nada como una personalidad verdadera para aniquilarlo
todo.
El entusiasmo es contagioso. Ante el carácter no puede
uno quedarse impasible. Fracasará algunas veces, podrá producir rechazo, pero nunca
es anodino. Y ser memorable, en los tiempos que corren, bien vale el riesgo.
Es la actitud, y se puede aplicar a todo. Los bares
tienen alma o no la tienen. Un e-mail puede tenerla. Un puto jersey, un
bocadillo, un hotel, lo que sea. Se puede poner actitud en el trabajo, en la cama, en un desayuno, en palabras. Kiko Amat, Jabois, Enric González, Leila
Guerriero, Casciari. Ellos van sobrados, porque buscan una voz, porque se arriesgan.
Es lo que diferencia un documento de un proyecto al que no
puedes no unirte. Lo que convierte un código civil en una gran historia. Es lo
que distingue a una luciérnaga de un relámpago.
Es una firma, un sello, un maremoto. Una postura frente
al mundo. Un ‘aquí estoy y yo me mojo’. Algo imposible de copiar, único e
intransferible, lo más valioso: hay que buscarlo.
Lo vi claro: me da igual lo perfecto que sea nada, me la
suda. La actitud va de otra cosa, que es la que lo cambia todo.