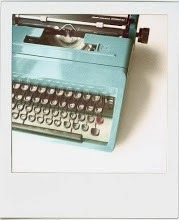El otro día, a la
decimoquinta caña, en ese estado ambiguo que da siempre la decimoquinta caña,
hablábamos sobre si este ambicioso plan que consiste en sobrevivir tiene o no
tiene truco.
Porque aquello era un
sindiós. Había crisis descontroladas de pareja, búsquedas infructuosas de piso,
cuadros de estrés laboral que harían palidecer a cualquier bróker, mudanzas
infinitas, enamoramientos galopantes, depresiones por derrotas futbolísticas
vergonzosas y demás dramas a cual más crítico que el anterior.
Eso: lo que viene a ser un
sindiós.
Así que, ya medio
borrachos, discutíamos cuál era el secreto para no palmar del susto ante tal
alud de catástrofes. Como era de esperar, un 90% de los encuestados hablaba de
darse al alcohol sin dudarlo. Hubo quien planteó emigrar de un día para otro, a
lo loco. Alguien sacó el teléfono para llamar a un camello con carácter de
urgencia. La mitad del equipo confesaba que si conseguía dormir era a base de
química or nothing. Y mientras, algún desalmado aún se atrevía a apelar al
gimnasio, el deporte… ante el abucheo generalizado.
Habíamos convertido el
sindiós en el debate del estado de la nación. Así, sin inmutarnos.
Y ellos seguían
discutiendo como si se acabara el mundo y yo callaba, intentando dilucidar cómo
es posible que pese a la locura de los últimos meses siga aquí, vivita y
coleando. Pasando el viernes por la mañana como si nada, con mi clásica resaca
leve de viernes por la mañana, y encima contando cosas.
Cómo habré llegado hasta
aquí, me decía. Qué has hecho, alma de cántaro, para mantenerte tan
sorprendentemente en pie después de todo.
Y allá no paraban de
llegar cañas y yo que seguía dándole vueltas. Y nada. Asombrada: ¿de verdad el
secreto era nada? ¿Es posible que no hubiera secreto?
Al final, evidentemente,
tuve que pedir un Jack Daniel’s. La frustración es un enemigo muy serio.
Tuve que esperar a
despertarme al día siguiente para dar con mi propio Santo Grial, que como es
natural había tenido todo el tiempo, casi todos los días de mi vida, delante de
mis narices.
Porque no tiene más: levantarse
y leer.
Fue como una revelación.
Asumir que, si yo soy capaz de enfrentarme a cualquier cosa en esta vida, es
porque todas las mañanas, sin excepción, de camino al trabajo, leo. Y los fines
de semana, a veces en la cama, a veces con la primera caña, a veces en el tren,
pues también leo.
Y solo así se entiende
que sea capaz de vencer al monstruo del despertador, al frío polar de la ducha en
invierno, al resacón maquiavélico en verano, a un par de brazos que a veces
andan ahí y que no quiero soltar… Lidio con lo que sea, me convierto en un superhéroe que no ceja, con tal de poder leer. Se
puede derrumbar el mundo entero a mi alrededor con tal de que yo, lo antes
posible después de despertarme, lea. Quince minutos nada más. Que en realidad
lo son todo.
Porque luego ya volveré
a coger mi libro, por la tarde, o por la noche antes de acostarme, o un domingo
entero en que parece que me voy a desintegrar como consecuencia de la liada
padre que se nos ocurrió montar anoche. Pero no: el secreto está en las
mañanas.
Y ese ratito en el metro con Marías
(que ha estado conmigo estos últimos días), o con Salter, o con Williams, o con
el último número de Jot Down o con quien sea, hace que yo coja aire para tirar
millas como mínimo un día más -que se dice pronto. Por no hablar del listón que
me coloco al empezar el día –y que no siempre funciona, pero eh, ahí está- para
cuando un rato más tarde me toque escribir a mí.
Por fin, aliviada porque
di con ello, puedo coger mi café y abrir –qué si no- mi libro. Ahora tendré que
convocar a la tropa y sus diez mil cervezas a la hora -la que nos espera. Para
contarles que, eureka, tengo la fórmula mágica. Y que una vez más, va de negro
sobre blanco.
Cojo el móvil y, con
media sonrisa, empiezo a escribir al grupo en cuestión.
Ánimo, runners.