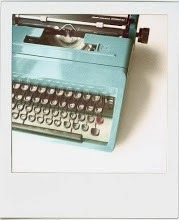Imagina que tu padre es un tipo, un comerciante, que un
día pasó por el pueblo y tuvo una historia con tu madre. Imagina que después de
aquello se largó por donde vino, dejándola embarazada, y que nunca más se supo
de él.
Imagina eso mismo, pero en un pueblo de Ciudad Real alrededor
de 1930. La gente hablando, porque hay cosas de las que no se deja de hablar
por mucho que pasen los años. El desprecio, y la vergüenza. No debió ser Los Puentes de Madison precisamente. Así que creció y tuvo que marcharse. Habiendo
vivido una infancia de mierda.
Me refiero a ella, la hija, que nunca se recuperó de eso.
El hecho de no saber de dónde vienes; el reproche a tu propia madre por haber
sido, cuanto menos, poco decente. Años y años de miradas extrañas, de
habladurías. La crueldad en vecinos y hasta en familiares. Y no sacar jamás el
tema, claro, porque hablar de ello aún hubiera sido más deshonroso, más humillante.
Todo aquello creó en esa mujer una especie de odio hacia
el mundo inimaginable. Un resentimiento de tal magnitud que aún hoy, casi
ochenta años después, sigue ahí, intacto.
Desde entonces, cualquier persona, de saque, siempre ha
sido mala a sus ojos: hasta que se demostrase lo contrario, o ni siquiera. Cualquier
contratiempo, una tragedia. Y si cometías un pequeño error, una sola palabra
fuera de lugar, ella la iba a recordar y a repetírtela siempre. Es algo que
hemos vivido todos los que hemos estado a su alrededor. Continuamente.
Porque no olvida: es un gran almacén de frases exactas,
maneja el reproche como nadie, no ha dejado de estar dolida ni un solo día en toda
su vida. Tampoco pidió ayuda nunca, está claro: todo aquello permaneció siempre
como en una vitrina, solo que muy adentro. Era su tema y era intocable.
A lo largo de los años, y más a medida que he ido creciendo,
me he esforzado mucho, muchísimo, por comprenderla. Y creo que al principio esa
actitud suya debió de ser un arma para sobrevivir, la única que encontró, la
que le sirvió para protegerse y seguir adelante. Su enorme escudo hecho de rechazo
y de amargura.
La desgracia vino después, porque pasaron los años y ya nunca
encontró una forma distinta de vivir. Por más que tuvo motivos para salir,
otras cosas donde agarrarse. Ni el marido, ni los hijos, ni el trabajo, ni
cierta estabilidad económica, ni los nietos; ya no le sirvió nada.
A fuerza de años, se le había quedado enquistado. Hasta
que se convirtió en parte de ella. Nunca se perdonó ni perdonó a su pobre
madre, incluso después de muerta. Y aún hoy, por más que le digas -una, mil,
cien mil veces- que sonría, que esté agradecida, que piense en cosas bonitas,
que trate de disfrutar, que la quieres… Ya es imposible. Solo cabe pensar que
se va a morir, que cualquier día se morirá y que todo en su vida habrá estado
marcado por ese velo tan amargo y doloroso.
Da mucho miedo, pero también es un tremendo aviso. Una lección en
carne y hueso. Sobre el inmenso peligro de no soltar lastre. Conviene recordarlo.