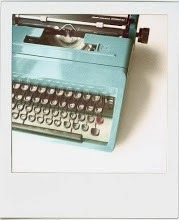Era el septiembre de mis siete años y ellos acababan de
separarse. Eso significa que había empezado el vaivén de un fin de semana aquí
y otro allá cargada con una pequeña bolsa con algo de ropa y con ella siempre
llegando puntual a por mí y él siempre tarde, como si en lo único que se
hubieran puesto de acuerdo fuera en andar a deshora, o más bien lo contrario.
Yo lo vivía razonablemente, como cualquier cría de esa
edad que viene y va de una casa a la otra y que va conociendo a consortes
random y sospechando que de eso va a tratar la vida, por muchos cuentos llenos
de milongas que hubiera leído por entonces. Los sábados con él comíamos
macarrones con chorizo, los domingos pollo a l’ast y así íbamos tirando.
También íbamos a las carreras de galgos y este tipo de cosas que se hacen con
un niño cuando no tienes ni idea de qué hacer con un niño. En fin.
La cuestión es que ese septiembre me llevó a Eurodisney,
los dos solos, y desde luego para él era raro aquello de ir por el mundo los
dos solos, aunque intentara hablar conmigo de las cosas y enseñarme a jugar al
billar en los hoteles y me escribiera cartas y me contara que leer iba a
salvarme la vida y todo eso que sé que debo agradecerle y mucho.
Lo que decía: llevábamos un par de días en el parque y habíamos ido a los piratas del Caribe y a la atracción aquella donde había niños de
todos los países y tú ibas en barca y al tiovivo y supongo que en ese momento
se le debieron de acabar las ideas porque se le ocurrió una brillante que fue perderme
a propósito para ver qué hacía.
Y qué iba a hacer. Un retaquito de siete años ahí solo y
sin hablar francés (que luego aprendí, por si las moscas): pues asustarme.
Asustarme y mirar para todos lados sin verle, mientras él, escondido, me miraba
a mí. Demencial, lo sé. Y así estuvimos un buen rato (más bien largo para mí)
hasta que apareció un gendarme y vi la luz y fui a decirle que me había
perdido. Y cuando el guardia se me estaba llevando al lugar donde los niños
perdidos, oh casualidad, apareció. Confesar, lo que es confesar, lo hizo muchos
años más tarde y estoy casi segura de que no le mordí la yugular ni nada
parecido.
Y eso fue lo que pasó aquel septiembre. Es curioso porque
no se me olvida. Tampoco tengo muy claro qué secuelas puede haber tenido, o si
me da más bien risa o miedo. Lo cuento ahora porque no le pueden quitar la
custodia, y pienso que esa bondad mía tiene que significar que algo ha mejorado
la especie, contra pronóstico o a pesar de todo.