Hace no mucho, estuvimos
un fin de semana en un pueblo perdido – más bien perdidérrimo- del Pirineo
catalán. Habíamos comido los primeros calçots de la temporada (quien no haya
probado los calçots será incapaz de entender el hito sentimental que esto
supone) y seguido con la consiguiente, valga la redundancia, sobremesa. O lo
que es lo mismo: habíamos ingerido la cantidad de alcohol suficiente como para que,
a falta de afición por algo incomprensible llamado Catán, alguien sacara una
guitarra.
Los demás, con efecto
inmediato, nos convertimos en un equipo de coristas borrachas de, siendo muy generosos,
tercera división.
El resto es historia. Cayeron
todos los temas del mundo, cada uno de su padre y de su madre: Sabinas y
Calamaros, Muses e Irons&Wines… Qué sé yo. Pudimos estar horas cantando. O
más bien intentándolo. Nunca llegaremos a agradecer lo bastante a los dioses la suerte de contar con él, bendito sea, que desde siempre ha sido el único capaz de afinar y
por ende, de guiarnos a los demás en el misterioso mundo de la harmonía.
Porque lo que es el
resto... Que Dios nos conserve la vista, porque el oído, desde luego, lo hemos
perdido.
Decía que estuvimos
horas cantando, así que nos dieron las tantas y se hizo de noche. Era un sábado
del mes de enero. Pero nosotros, lejos de cejar en nuestro empeño, envidamos a
la suerte y no sólo no dejamos de cantar sino que abandonamos el calor del salón
de la casa para salir al jardín, a seguir con nuestra operación tuna
particular. Dándole más rollo al asunto: montando el circo alrededor de un
fuego que alguien, menos misericordioso que borracho, se había encargado de
avivar. Por si en algún momento, de casualidad, nos daba por cenar, cosa altamente improbable.
Total, que allí
estábamos. Ocho o nueve almas de cántaro –y nunca ha venido tan a cuento esta
expresión- alrededor de un fuego a no sé cuántos grados bajo cero y encima
cantando.
En estas llegó el
típico momento entre canción y canción en que lo propio era discutir cuál iba a ser la
siguiente.
Ya digo: el frío animal,
la noche cerrada, el fuego crepitando. Muchos gorros y aún más guantes. Y
claro, también un par de botellas y un par de pares de copas que se iban
vaciando periódicamente desde hacía mucho –para entonces ya muchísimo- rato.
Fue cuando pasó. Empezaron
a sonar los primeros acordes y las notas de la guitarra cortaron el aire.
El brinco en el corazón fue
legendario. Habían pasado años desde la última vez que la oí. Había sido mi
canción favorita. De las 4 o 5 que en algún momento me robaron el corazón de verdad, con
todas las letras. Y ahí estaba, olvidada en lo más profundo de la memoria, vete
a saber si como mecanismo de defensa o por qué extraño fenómeno psicológico.
Enterrada en lo más recóndito. Hasta esa noche.
Como es natural, nadie
más se la sabía. Es lo que pasa con las canciones que sólo se han publicado en
EP’s prácticamente desconocidos. Pero precisamente por eso había que cantarla. Quién
dijo miedo habiendo hospitales. Además, a esas alturas de la noche ya no
quedaba el menor resquicio de vergüenza y a duras penas nos veíamos las caras
más allá de los cigarrillos-luciérnaga que se encendían a cada calada.
El tipo de cosas que
sólo pasan en Norteña. Un mano a mano prácticamente susurrado. Dos voces y todo
el silencio del mundo alrededor. En un valle perdido entre montañas. Y la
historia de un tipo que dejó escapar a una chica friolera y por poco muere
congelado. Basada, además, en una tremenda melodía tradicional. De aquellas que
han calado hasta los huesos a hombres y mujeres de todas las generaciones.
Una canción susurrada a
dos voces con todos los ingredientes imprescindibles: mantas a cuadros, promesas, riñas, olas. Y también inviernos.
Inviernos infinitos, que son los más tremendos.
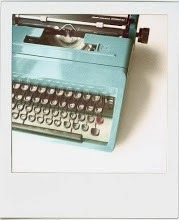
No hay comentarios.:
Publicar un comentario