Nací en julio del 84, y
mi madre, que es el ser más forofo que conozco, jura haber sobrevivido a
aquello gracias a las olimpiadas de Los Ángeles, si no de qué. Que no había
noche que el maldito bebé que fui la dejara dormir en paz y que la salvaron del
suicidio postparto las tropecientas pruebas de los juegos. Que no se perdió
ninguna: del remo a la halterofilia, del bádminton a la esgrima. Y que decidió que
si había que tener otra criatura sería coincidiendo con Seúl 88 or nothing. Ella es muy suya y al final
fue nothing, y nunca se sabrá si fue
por falta de olimpiadas en años impares, aunque yo no descarto la idea.
Me doy cuenta de cuán
premonitorio fue este despertar mío a la vida en lo que a deportes se refiere,
porque toda mi infancia estuvo marcada por personajes, carreras, partidos y
demás citas deportivas que en mi casa se vivían con épica desaforada y lanzamiento
de mandos a distancia contra una tele que, estoica como ninguna, resistió como
una jabata. Si alguna vez me decido a creer en Dios algo tendrá que ver con la
televisión irrompible de mi infancia.
De entre todos los
personajes míticos de mi niñez sobresale sin duda el Pollo Pantani, que desde entonces me ha parecido el único ciclista creíble que ha tenido la historia de la humanidad ciclista. A mí
no me cabía en la cabeza cómo se plantaban mis señores padres a ver el Giro, el
Tour y la Vuelta durante horas interminables con el buen tiempo que hacía fuera
y la playa al lado de casa. Pero no había Dios que los apartara de su
sempiterno final de etapa, ni siquiera el día de mi mismísimo cumpleaños.
El Tourmalet, los
puertos de categoría especial, las subidas a los lagos de Covadonga y las
contrarrelojes eran viejos conocidos para mí, tanto como Oliver y Benji o
cualquiera de mis peluches.
Después una cosa llevó a
la otra. Los recuerdos –¿serán los años?- se difuminan, pero tengo la imagen de
mis progenitores animando a Ben Johnson como si no hubiera un mañana, cuando
éste ya le empezaba a ceder el trono a Carl Lewis. Sé que supe lo que era el
SIDA a través de Magic Johnson a una edad más que tierna y también que Wimbledon
y Roland Garros, en aquella casa, eran acontecimientos innegociables.
Pasó el tiempo, y las
cosas no se enderezaron. De aquellas, mis suspiros preadolescentes se dirigían –visto ahora,
no me extraña: una, que ha tenido criterio desde tiempos inmemoriales- a Sasha Djordjevic.
Nunca la combinación de coderas y rodilleras ha estado más al alza ni nunca
nadie ha animado tanto a un cachorrito como él hizo con la Bomba. Los gestos de admiración del yugoslavo hacia Navarro hacían
que el Palau entero se pusiese en pie, y a juzgar por la trayectoria del chaval
nadie discutirá el buen ojo que tuvo el que fuera su maestro. Todavía hoy, los
domingos a la 1 del mediodía que nadie coge el teléfono en casa toca suponer
que juega el Barça de baloncesto, aunque últimamente nos esté dando menos
alegrías.
Luego ah, el fútbol. Que merece un capítulo aparte. Con la obsesa de mi madre como fanática barcelonista
y con mi señor padre diciendo que él ‘era del equipo que mejor jugara’, aunque
con los años fueran saliendo a la luz sus inclinaciones madridistas y él
perdiera toda credibilidad posible. Por suerte para ambos (y para la paz
mundial) se separaron relativamente pronto. Yo, por mi parte, seguí la senda de
mi madre, creyendo a pies juntillas que el equipo de uno es el materno, como la lengua, y visto así no hay más que hablar.
Al principio, no
obstante, me limitaba a alucinar con la adrenalina familiar en los partidos,
temiendo continuamente infartos que me dejarían huérfana y desvalida a mis años.
Recuerdo la noche de Wembley y la botella de cava que se abrió en casa y
también las de los clásicos, donde ya les podías decir a tus padres que te ibas
con un narco al DF que ahí no te escuchaba ni Dios.
Pero hubo un antes y un
después. Una noche en que sucumbí. Vaya si sucumbí.
Hablo ni más ni menos
que del 5-4 del Barça-Atleti en Copa del Rey. Corría la temporada 96-97. Quien
lo vio no lo habrá olvidado. Con una primera parte desastrosa, perdiendo 0-3 al descanso
y el único atisbo de valor que mostró Bobby Robson en toda su vida, que fue aquel día al hacer los
cambios. Es de aquellas cosas que no pueden describirse con palabras. Por
si hay algún despistado en la sala: Hristo a tope, hat trick de Ronaldo y
último tanto de Pizzi, elevando el ‘sos macanudo’ a categoría de oración divina.
Bien; después de aquel partido, para volver en mí, tuve que meterme en la ducha.
No me reconocía ni yo. El monstruo del fútbol me había poseído para siempre.
Lo demás es historia:
querer mucho a Luis Enrique (como a cualquier hombre astur que se precie), vivir al borde del suicidio el descalabro de Figo,
ver jugar a Ronaldinho, creer que Rijkaard tenía su qué… Y ya, casi anteayer,
babear con Guardiola, claro. Asistir a la milagrosa invención del chupito-gol, mandando mi
hígado (y el de toda la parroquia) al mismo carajo. No perderse ni medio
partido. Rodar con Xavi y quedar afónica de un grito la noche de
Stamford Bridge, vendiéndole el alma a san Andresito Iniesta con todo el
convencimiento del mundo. Claro que volvería a hacerlo. Sobre Messi es mejor ni hablar, porque hay cosas indiscutiblemente insuperables. Subir las escaleras del Camp Nou cada vez
como si fuera la primera. No palmar al acabar el verano sólo porque volvía el
fútbol. Y en fin, mandar mensajes a mi madre después de los partidos,
porque al final todo lo que he disfrutado de esto se lo debo a ella.
Dile disfrutar, dile
sufrir. Como por ejemplo mañana. O en la vuelta de la Copa. Qué manera de bullir la sangre en las venas.
Es lo que tiene el famoso monstruito.
Que no se muera nunca.
Es lo que tiene el famoso monstruito.
Que no se muera nunca.
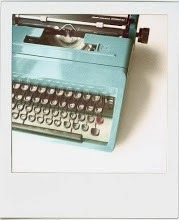
No hay comentarios.:
Publicar un comentario